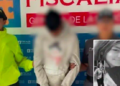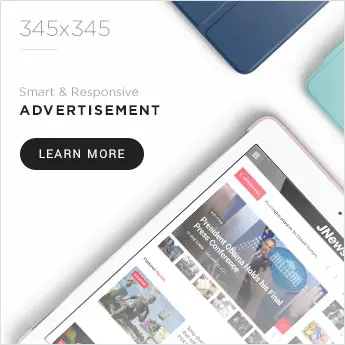Expertos alertaron sobre la posibilidad de que se presenten brotes de fiebre amarilla en zonas no asociadas históricamente con la transmisión. “Esta enfermedad, considerada como endémica de áreas selváticas o boscosas, se está desplazando a regiones en donde no circulaba antes, lo que enciende las alarmas sobre un posible brote urbano”, explicó el médico infectólogo Carlos Arturo Álvarez Moreno, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia.
La reaparición se daría por dos razones: primero, porque en zonas rurales hay poblaciones que se están infectando sin ser detectadas, lo que permite que la transmisión continúe silenciosamente; y Segundo, porque las condiciones climáticas cambiantes han favorecido la adaptación de algunos vectores.
Particularmente los mosquitos Haemagogus y Sabethes, transmisores en zonas rurales, estarían ampliando su presencia, a lo que se suma la preocupación por el Aedes aegypti, un vector que también transmite dengue, chikunguña y zika, y que es capaz de propagar la fiebre amarilla en contextos urbanos.
Así lo explicaron el médico Álvarez y su colega Alfonso Rodríguez, de la Universidad Científica del sur de Lima, en la carta de reflexión “Desafíos del actual brote de fiebre amarilla en Colombia”, publicado en la revista británica The Lancet.
También, advirtieron del creciente riesgo de expansión en las Américas por fallas en la cobertura de vacunación, expansión de economías ilícitas y deforestación, factores que alteran los ecosistemas facilitando la propagación del mosquito vector, que además se habría adaptado a altitudes de hasta 2.200 msnm.
Así lo explican en la carta de reflexión “Desafíos del actual brote de fiebre amarilla en Colombia”, del médico infectólogo Carlos Arturo Álvarez Moreno, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), y Alfonso Rodríguez, de la Universidad Científica del Sur en Lima, publicado en The Lancet.
En el texto, reseñan que hay más de 110 casos confirmados entre 2024 y lo corrido de 2025, en zonas no asociadas históricamente con la transmisión, como el valle superior del río Magdalena.
“Si este mosquito comienza a transmitir activamente la enfermedad en ciudades, podríamos enfrentar escenarios similares a los del siglo pasado”, afirmó Álvarez. Y es que, entre los siglos XVII y XIX la fiebre amarilla causó grandes epidemias que interrumpieron el desarrollo económico, provocaron migraciones y diezmaron poblaciones tanto en América como en Europa.
Y agregó que el cambio climático, la deforestación y la urbanización sin control pueden estar modificando los ecosistemas y favoreciendo la expansión del mosquito vector en el continente.
Por último, el profesor José Fernando Galván, decano de la Facultad de Medicina de la UNAL, señala que publicar en la revista The Lancet no solo permite visibilizar la magnitud del problema, sino que además posiciona el trabajo científico desarrollado en Colombia.
“Este artículo permite que el mundo conozca lo que estamos enfrentando, y al mismo tiempo muestra la capacidad investigativa de la UNAL y su Unidad de Infectología. También sirve de ejemplo e inspiración para que más académicos y estudiantes generen investigación de alto impacto”, expresó.
Según el Instituto Nacional de Salud (INS), del 1 de enero al 18 de junio de 2025 Colombia registró 87 casos de fiebre amarilla, la mayoría de ellos en zonas rurales del Tolima. La mortalidad sigue siendo preocupante, pues se estima que hasta un 10 % de los casos graves pueden ser letales.